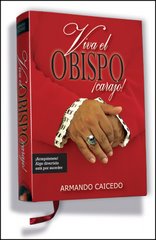(Fragmento, Capítulo IV)
La tarde que lo emboscaron padeció en la misma fracción de segundo, tres sensaciones entrelazadas: el impacto pavoroso de la metralla sobre el pecho que lo proyectó hacia atrás, el vacío que dejó la mula cuando desapareció espantada y el estruendo del cañón. La reverberación se coló en la oquedad de su cráneo, y continuó en oleadas alucinantes como de estruendos y chillidos ululantes que se fueron alternando hasta el silencio total. Luego de aguantar el supremo ardor por el relámpago que le carbonizó el pecho, no volvió a percibir dolor alguno. Con la conciencia aferrada a la hilacha más débil de su existencia, experimentó el vértigo de traspasar a velocidad acelerada, la frontera de lo familiar a lo inexplorado. Y advirtió su ingreso expreso al túnel gris por donde se hace el tránsito irreversible hacia la muerte. Durante ese cruce percibió a su lado una débil señal.
Instintivamente entreabrió su ojo derecho, cubierto de lodo y sangre, y se topó con las fosas nasales ensangrentadas de su hijo agonizante. Enseguida alguien le volteó el rostro de un puntapié para comprobar si estaba vivo. Con los músculos del costado destrozados y desangrándose entre una cuneta llena de fango, sintió tan reconcentrado rencor y deseo de venganza que se apropió de la fuerza suficiente para detener su fatídica carrera hacia la raya negra del no retorno que en ese instante cruzaba. Perdió la noción del tiempo y otras sensaciones a excepción del olfato. Aunque sentía que podía ver, la costra sanguinolenta que le cubría el rostro se endureció y le impidió abrir los párpados. Durante un tiempo impreciso percibió el vaho azufrado de la pólvora. Cuando la fetidez se desvaneció, notó al aroma fresco a la boñiga de las bestias que cabalgaron los forajidos, pero al final, prevaleció en el ambiente el tufo a gas metano que emana de las aguas estancadas. En la emboscada de esa tarde, su primogénito y seis trabajadores de su finca resultaron vílmente sacrificados
La tarde que lo emboscaron padeció en la misma fracción de segundo, tres sensaciones entrelazadas: el impacto pavoroso de la metralla sobre el pecho que lo proyectó hacia atrás, el vacío que dejó la mula cuando desapareció espantada y el estruendo del cañón. La reverberación se coló en la oquedad de su cráneo, y continuó en oleadas alucinantes como de estruendos y chillidos ululantes que se fueron alternando hasta el silencio total. Luego de aguantar el supremo ardor por el relámpago que le carbonizó el pecho, no volvió a percibir dolor alguno. Con la conciencia aferrada a la hilacha más débil de su existencia, experimentó el vértigo de traspasar a velocidad acelerada, la frontera de lo familiar a lo inexplorado. Y advirtió su ingreso expreso al túnel gris por donde se hace el tránsito irreversible hacia la muerte. Durante ese cruce percibió a su lado una débil señal.
Instintivamente entreabrió su ojo derecho, cubierto de lodo y sangre, y se topó con las fosas nasales ensangrentadas de su hijo agonizante. Enseguida alguien le volteó el rostro de un puntapié para comprobar si estaba vivo. Con los músculos del costado destrozados y desangrándose entre una cuneta llena de fango, sintió tan reconcentrado rencor y deseo de venganza que se apropió de la fuerza suficiente para detener su fatídica carrera hacia la raya negra del no retorno que en ese instante cruzaba. Perdió la noción del tiempo y otras sensaciones a excepción del olfato. Aunque sentía que podía ver, la costra sanguinolenta que le cubría el rostro se endureció y le impidió abrir los párpados. Durante un tiempo impreciso percibió el vaho azufrado de la pólvora. Cuando la fetidez se desvaneció, notó al aroma fresco a la boñiga de las bestias que cabalgaron los forajidos, pero al final, prevaleció en el ambiente el tufo a gas metano que emana de las aguas estancadas. En la emboscada de esa tarde, su primogénito y seis trabajadores de su finca resultaron vílmente sacrificados